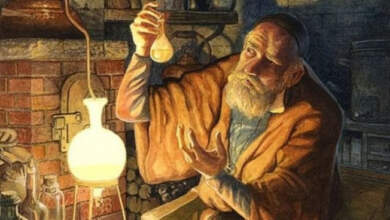¿Sin palabras?

Los antiguos griegos tenían claro que los límites de la polis eran también los de la acción pública, el koinon, la vida política. Fuera de la oikía -el hogar, ese espacio privado donde manda el tono ferviente de las vísceras- ya no era viable el aislamiento, lo “propio”, el “uno mismo”: era forzoso entonces concurrir al ágora para debatir sobre los asuntos de interés común. El fuelle de ese trascendental encuentro, por tanto, era el diálogo, rebote de la palabra confrontada entre partes, siempre plurales; un proceso donde la razón prevalecía a la hora de dar forma a la acción política, dotando de carne y nervio a las relaciones que se fundan entre actores libres, iguales y distintos, para gestionar conflictos y dar respuesta a los desafíos de la convivencia. Lexis y praxis: el discurso (como revelación de un pensamiento del todo conectado a la realidad) y la acción (como verdad fáctica enlazada al logos) eran facetas indisolubles de un mismo ejercicio, el del hablar y actuar juntos.
La acción política, en fin, no puede vivir al margen del lenguaje, es el lenguaje lo que articula la coincidencia en la polis. La deliberación que surge en ese ámbito es medio y objeto, avío esencial para la toma de decisiones que es consistentemente soportado por la Phronēsis, esa “sabiduría práctica”, la prudencia que orienta sobre cómo o por qué actuar virtuosamente para cambiar las cosas; es la “conciencia plena”, ese «tomar conciencia del momento presente» que ayuda a domeñar el impulso, siempre tan dado a aportar su vis confusa. Los ciudadanos entendían que acudían al ágora no para imponer ideas o amenazar, no para intimidar o aniquilar la opinión adversa, sino para persuadir a otro, (pieza clave de una dinámica de reconocimiento que cundía en la noción del nos-otros) para hablar, escuchar y promover un convencimiento razonado, basado en la escogencia del mejor argumento. He allí la belleza de la democracia, el legado de Atenas para la modernidad; la lógica vital y posible de la política.
¡Ah! Pero la referencia luce ahora para los venezolanos como una escurridiza utopía, eso es obvio. Gracias al tajo regresivo del populismo, la política sufre la peor distorsión, una que lleva a pensar incluso que es posible prescindir de la otredad, esa certeza de que “el prójimo me hace ser”; prescindir del debate y sus convenciones, de la verdad factual y la palabra. Es el retorno a la tribu en pleno siglo XXI, trazas de la barbarie empinándose sobre los hombros de la era digital. No en balde Mark Thompson advierte que la democracia no puede funcionar sin un lenguaje público efectivo, pues “se desmorona”; y que ese mismo estrago termina asolando a una sociedad que “se desmorona en incomprensión y hostilidad mutua”. El tono personal, rústico y ofensivo que intoxica hoy el intercambio, en cualquier solar (pasa entre adversarios políticos, pasa entre potenciales aliados) retrata la escabechina del límite que separa lo privado y lo público, el avance de una oscuridad alentada por el caos y la crispación, un
pathos que relega al logos, que no entiende de sujeciones: “Yo» desligado de su instancia moral y a expensas de un «Ello» amorfo, hinchado, fustigado por la pulsión, que al ignorar las demandas de una realidad compartida termina sofocando toda comunicación.
El estado de ánimo del país va instaurando una narrativa anti-realidad, anti-lenguaje, anti-consenso, anti-prudencia, anti-política. Si la forma se resiente, el contenido acaba desparramándose, incapaz de hincarse con éxito en los espíritus. Así, a merced del trastorno, se alza también una retórica que se niega en la praxis, que enuncia y no escucha, que rehúye la argumentación dialéctica. Es el caso de sectores que invocan coaliciones “abiertas a todos”, aún cuando la evidencia delata el mero pacto entre idénticos, la unión circunscrita a la trinchera de afines: una que cierra puertas a “traidores” y “falsos” (la manía inquisitorial hace del pasado una verruga imperdonable, no importa cuánto sudor se invierta en removerla) y se repliega sobre sí misma… ¿cómo aspirar a reparar roturas reproduciendo ad náuseam la dinámica de exclusión que trajo estos infiernos? ¿Acaso es posible la polis sin otros, la polis sin palabras?
Irónicamente, en medio del incordio y la distorsión del lexis necesario para vincularnos, los mandones en campaña retozan con su chusco silencio. ¿Será que los buscarruidos habituales recurrirán además a las señas para decirnos cuán insufrible les resulta la bulla de la realidad; que es mejor bajarle el volumen al país, no oír mientras se despedaza; y admitir limpiamente la sordera? ¡Cuánta calamidad! Entre la estridencia y la mudez, perdemos de vista la salvación que sólo garantiza el hábito de hablar y actuar juntos, el viejo-nuevo camino hacia la unidad de pensamiento y acción, hic et nunc, que siempre ha ofrecido la política.
@Mibelis