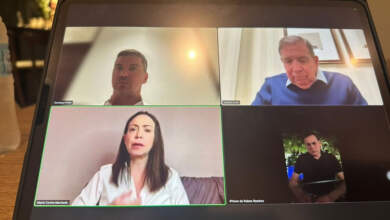Rue du Paradis
(%=Image(7175755,»C»)%)
A la Ministra Consejera Jeanne Texier
«Si cualquiera te pregunta cómo estoy aquí, dile: como un pez en el
agua; o mejor: dile a la gente que si en el mar un pez le pregunta a
otro como se encuentra, éste responde: como Heine a París.»
Estoy en el Paraíso; en los primeros números de esa calle y en uno de
los barrios más universales de París, el Faubourg Saint-Denis. Pasaré
unas vacaciones largas entre la casa donde murió el pintor Camille
Corot (1796-1875) y el piso donde se alojó Henri Heine, el misterioso
poeta alemán, durante su estancia en la milenaria Lutecia, hace siglo
y medio. Una buena amiga, diplomática francesa con un pié en la
colonia Roma de México y el otro a pocos pasos de la soberbia puerta
de Saint-Denis, nos ha prestado un departamento encantador a varios
metros de callejuelas donde se ha radicado una comunidad variopinta.
Hace varios siglos por aquí abundaban las caballerías del rey y se
concentraba la aduana de cristales y vajillas para la exportación,
entre otras, de la famosa casa Baccarat. Allí han preservado la
fachada de los almacenes de ultramar y fundado un museo con una rara
información sobre copas y porcelanas.
Por estas calles desfila la globalización. Caminan Medio y Orientales
enteros, africanos, indios, turcos, kurdos. Se escuchan lenguas
diversas, atuendos particulares, facciones que hacen pensar en la
flexibilidad y en las tonalidades de rostros que dicen cada uno su
verdad, como si tuvieran escrito en la frente: mi civilización viene
del Éufrates, la mía del Bramaputra, la del otro del Ganges y así por
delante, con soberbios atuendos y talantes de un mosaico humano que
incluye sabores y texturas. Ayer comimos en una fonda del norte de la
India. El chicken tikka y los masalas sabían lo mismo que en
Rajasthan. Hoy descubrimos «Derya» una casa de comidas turcas, de gran
elegancia en su decoración tan simple, con fotos de la vieja
Constantinopla colgadas de los muros en tonalidades sepias, y bebimos
un vino ligero de Anatolia. Sé que diré un lugar común. A la vuelta de
la esquina del Bósforo aún quedan reminiscencias de platos a la usanza
del Peloponeso y la península helénica. Un turco diría que es correcta
la comparación, pero al revés. Confieso que nunca había comido
delicias de la media luna. La ensalada con queso de cabra feta y el
cordero en salsas de yogurt y cama de puré de berenjenas nos hicieron
entrecerrar los ojos y prolongar el gozo de un paladar virgen. No se
asusten, esta no es ni será una crónica gastronómica con el propósito
de hacerles agua la boca; he venido a París en incontables ocasiones
desde mis veinte años y la pasión no cesa. Se trata de un amor que se
renueva en la capacidad de sorpresa que encierra una de las pocas
ciudades del planeta donde han nacido las más altas y bellas ideas;
donde se han producido algunas de las obras de arte más significativas
de la humanidad y donde se han inventado los museos. Espero que no se
me contradiga con ánimos nacionalistas italianos o de otra procedencia
de valores humanísticos similares. Vengo ahora de una de esas
invenciones. De larga data he acariciado la oportunidad de estar
frente al río de imágenes de Claude Monet bautizadas como «Nymphéas».
La hora llegó y entré en una mañana soleada de domingo a un formidable
pabellón conocido como el Museo de la «Orangerie», frente al obelisco
de la Concorde. La historia del lugar es una zaga de la arquitectura a
caballo entre dos siglos y un ejemplo de cómo la historia del gusto
incide en la importancia que se le da a una obra de arte. Ya hubo
épocas en que el enorme, largo fresco (no lo es desde el punto de
vista técnico) de Monet, dejó de gozar de prestigio y fue casi
abandonado a la mala suerte de períodos de administraciones
burocráticas infames. Monet pintó su inmenso y largo cuadro de 90
metros de largo y casi dos de ancho (tampoco fue concebido como un
mural) para significar el fin de otra guerra estúpida entre europeos,
la primera llamada mundial. Es una especie de «Guernica» del
impresionismo. La pintura habla de un estanque y su vegetación
exuberante. En verdes, azules, amarillos, algunos tintes de marrones y
rojos, hay una historia de jardines y lagos que me niego a leer de
manera lineal y que prefiero dejar que se exprese como una emoción
pastoral contrapuesta al horror de la sangre. Se supone que Monet
pintó esta suerte de paisaje idílico de su casa de campo de Giverny en
momentos de frustración y angustia letales con los alemanes a cien
kilómetros de su casa. Las dos salas que contienen el gusano
prodigioso de pintura son soberbias y simbólicas: diseñan la forma del
infinito como un ocho que conecta dos momentos de luz, los jardines de
día y de noche. La «Orangerie», que podría traducirse como invernadero
de naranjos a orillas del rió Sena, ha pasado por un trabajo de
arquitectura audaz que ha devuelto al sitio el propósito original que
surgió de la mente del artista al donar al estado francés en 1922 una
de las obras más importantes de la historia del arte. Las «nenúfares»
de Monet anteceden al lenguaje de la abstracción en la pintura. A mí
me recuerdan a un Rothko tardío y posterior, de poderes casi
sobrenaturales en el manejo de un color que lo traslada a uno ha
territorios de contemplación mística a la usanza de la meditación
budista.
(Continuará la crónica del periplo europeo la próxima semana).
(%=Image(7136243,»C»)%)