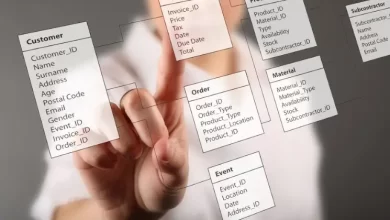La incertidumbre, la nausea y la crispación
La pasada semana tratamos de mirar el precipicio nacional a través del episodio protagonizado por el presidente de la AN, quien pedía a los diputados de la oposición el reconocimiento de la investidura del ciudadano Maduro como requisito para el posterior ejercicio de sus derechos de palabra. Era una tropelía suficientemente elocuente, se pensó entonces, para diagnosticar con alarma la situación que comenzaba a vivir el país después de un debatido y todavía confuso proceso electoral. Hoy, por desdicha, ese episodio insolente no es único. Fue pionero de otros que se pudieron ahorrar sus ejecutores, sucedidos después y que no debían manifestarse en medio de una incertidumbre cuyos riesgos, en lugar de aconsejar el recrudecimiento de las pasiones, debían orientarse hacia la búsqueda de tranquilidad. Tales hechos no sólo importan debido a que se han expresado a través de numerosos voceros de los altos poderes del Estado, sino también por su manera de ultrajar los principios elementales del republicanismo que la sociedad ha reconocido como fundamentales e imprescindibles desde los tiempos de la Independencia.
Conviene detenerse en algunos de esos sucesos, para mostrar a través de evidencias concretas el fundamento de lo que ahora se escribe. Seguramente nadie ha escapado del impacto que pudieron causar, en algunos casos en términos favorables, pues no han faltado los venezolanos a quienes ha entusiasmado la conducta de quienes los representan, pero no hay que perder la ocasión de recordarlos cuando se experimenta una sensación de befa llevada hasta la procacidad que obliga a llamar la atención sobre sus consecuencias. La persecución de los empleados públicos, en primer lugar, anunciada a los cuatro vientos como si debiera generar orgullo, en lugar de vergüenza. La condena de las ONG, después, en medio de una campaña de descrédito que sólo pueden llevar a cabo los regímenes totalitarios. El anuncio de represalias contra el candidato de la oposición, también, a quien se acusa de manera temeraria de delitos en los que no está involucrado y sobre cuya existencia sobran las dudas. La campaña, corolario de la conducta anterior, en torno a la multiplicación de unos hechos de violencia llevados a cabo por manifestantes de la oposición, en torno a cuya ejecución se aportan pruebas amañadas o susceptibles de larga y fundamentada discusión. La represión de las multitudes que protestaban ante las sedes regionales del CNE, por último, que ha reproducido situaciones de tormento y dolor que parecían superadas. Quizá escapen otros pormenores de la misma ralea, otros engendros capaces de llenar de alarma, pero los señalados parecen suficientes para provocar, después de un largo y sacrificado proceso de evolución republicana, nauseas justificadas.
No han sido voceros subalternos del oficialismo, ni funcionarios de segunda, los responsables de semejantes conductas. Si ya sería motivo de suficiente preocupación que los cuadros medios y los acólitos del montón estuvieran en eso, la calidad y la representatividad de quienes los conciben y promueven permite el cálculo preciso del desmán. Hablamos de ministros viejos y nuevos, de gobernadores de estado, de burócratas conocidos en las regiones, de oficiales de las Fuerzas Armadas, de figuras célebres del Parlamento, de plumarios de diversa ralea, de una campaña puesta en marcha desde VTV y aun del propio ciudadano Nicolás Maduro, quien ha propalado en sus discursos la existencia de una conspiración contra el régimen partiendo de la cual avala los excesos del funcionariado, la necesidad de una depuración de la sociedad y el apartamiento violento de quienes tuvieron la osadía de no votar por su candidatura. Los procesos electorales, de acuerdo con la reglas elementales de la democracia, tienen el propósito de encontrar soluciones apacibles a los problemas del común, caminos concertados en términos civilizados y pacíficos, diálogos sustentados en el cálculo de las fuerzas que se toparon y descubrieron en las urnas; pero, de acuerdo con lo descrito, en esta ocasión desembocan en lo contrario, en un teatro de crispación que puede tener consecuencias terribles que, de sólo imaginarlas, producen grima.
Desde 1810 está Venezuela peleando contra tales actitudes, contra tales aberraciones. Desde 1810 o, un poco más tarde, desde 1830, no han faltado respuestas de nausea y aprensión ante eventos capaces de producir una crispación general de la cual sólo se pueden esperar corolarios nefastos. Todo lo descrito tiene antecedentes, indecorosos y gloriosos. De polvos viejos nacen lodos nuevos, pero también carreteras buenas para un tránsito feliz. Los totalitarismos tejen la madeja de su hilo desde antiguo, pero también los artífices de la democracia. No pocas veces se ha enfrentado la sociedad a la impudicia de los mandones y, con suerte varia, ha tratado de salir del trance. No estamos viviendo nada nuevo, en esencia, sino la insistencia de la opresión con el disfraz ofrecido por el presente. Se trata ahora, por lo tanto, de ver otra vez de a cómo nos toca. Si la historia es una hazaña de la libertad, como dicen los especialistas en el rastreo de la memoria colectiva, hoy se experimenta, con los rasgos y las influencias propias del tiempo correspondiente, la que incumbe a nuestra generación. No debemos mirar como hechos aislados lo que desfila frente a nuestros ojos atónitos, sino como partes de un proceso en el que, por fortuna, podemos ofrecer testimonio y compromiso.