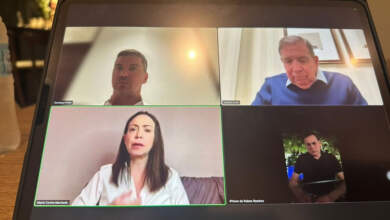Escritores en mi casa romana
(%=Image(2732373,»L»)%) La fotografía existe, pero yace traspapelada en una caja de cartón; la tomé una noche del año de 1988, en mi departamento de Roma, cuyos balcones asomaban a la casa que habitó el «duce» en Vila Torlonia. José Saramago aparece sentado en una pequeña mesa de «botequim» carioca, y atrás, colgada del muro del vestíbulo, se aprecia otra, ésta con las características tonalidades sepias de las fotos históricas. Es una imagen premonitoria de futuros afectos políticos del escritor portugués, en el México post tratado de libre comercio. Es una célebre instantánea de Emiliano Zapata, firmada por el archivo Casasola.
En ese momento nadie podía imaginar que un joven profesionista tamaulipeco de mote «Marcos», utilizaría un pasamontañas en vez de un sombrero de ala ancha para registrar la marca de su levantamiento en armas en el estado sureño de Chiapas. Por cierto, la noche que tomé la foto de Saramago de lo que menos se habló fue de política. Se trataba de una cena organizada a último momento y a la que fueron invitados también Bryce Echenique, Juan Benet y su esposa Blanca, y Manolo Vázquez Montalban; a este último lo había conocido antes, durante mi primera estancia en Barcelona en 1973. De todos ellos solo faltó Manolo. Poseedor de profundas manías gastronómicas ha de haber preferido descubrir una «trattoria» de «vícolo» secreto, a cenar «mexicano» con escritores de su país, del Perú y de Portugal. Hay que recordar que Saramago aún no recibía el premio Nobel, pero que en esa época ya se había convertido en un autor de culto, cuyo rigor y calidad literaria permitían augurarlo y así lo dije en voz alta, entusiasmado, antes de tomar la famosa foto que conservo sepultada bajo kilos de papeles de tantos viajes y largas permanencias en países lejanos al mío. Esa noche Saramago estaba exultante. Había recientemente conocido a Pilar, con quien se acaba de casar de nuevo a principios de este verano. Y nos participó la emoción de haber encontrado a esa bella andaluza menor que él 20 años. En un momento de la larga velada se comunicó con ella desde el teléfono de casa, en un tono de adolescente enamorado. Un sorprendentemente sobrio y parlanchín Bryce Echenique no paraba de acompañar las «Rancheras» que sonaban incesantes en un viejo tocadiscos; todavía faltarían algunos años para el advenimiento de los CD. La cena se prolongó varias horas regadas a vinos del Piemonte y correosas «Grapas». Un capítulo entero y aparte merecería hablar de otro de los famosos invitados. El ya fallecido Juan Benet, uno de los escritores más relevantes y «difíciles» de su generación.
Benet tenía fama de hosco, por no decir brutal. Era conocido por sus pocas pulgas y corrían abundantes anécdotas de su «pabilo» corto, encendido a la menor provocación. La mala fama se diluyó en mi casa. El personaje se reveló entrañable. Con su esposa, una espigada y bella poeta catalana con figura de bailarina de flamenco, enfundada en encajes negros, fueron los últimos en irse, más bien, en irlos. Me ofrecí a llevarlos a su hotel frente a la «Porta Pinciana». Como estábamos bien entonados y con ganas de seguir la juerga, con tequilas que sustituyeron otros aguardientes locales, propuse mostrarles uno de los ejemplos más portentosos de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX, el barrio «Copedé» que visitan contados extranjeros, porque se encuentra a trasmano de las principales atracciones, en una ciudad que tal vez es el más grande museo al aire libre del mundo. Benet que era también ingeniero, aunque de puentes y caminos disfrutó enormemente ese extraño fin de noche. No lo volví a ver. Javier Marías, que lo trató durante 22 años, a su muerte escribió textos que iluminan al supuesto «oscuro» escritor con fama de antipático, y a ese respecto escribió algo que vale la pena reproducir: «…es la persona a la que yo he visto más capacitada para decir a la gente impertinencias o brutalidades incluso, y las decía de tal manera que la mayor parte de la gente se las tomaba bien, sobre todo las personas un poco inteligentes veían que ahí había una guasa, una especie de juego. Yo le he visto continuamente decirle a la gente unas impertinencias que milagrosamente caían siempre bien, lo cual da una idea de que era un hombre extraordinariamente simpático. A una persona no muy simpática eso no le sale, no se le tolera una impertinencia».
Con todo, el momento más alto de esa noche se dio durante los postres, cuando pedí licencia a los presentes para leer unos poemas. Esos grandes de la pluma, prisioneros alrededor de la mesa, se miraron entre sí, como diciéndose a los ojos: éste hombre nos tendió una emboscada. De forma educada y sin más remedio, asintieron. Les entregué un fascículo engargolado con textos impecables y comencé la lectura de una docena de textos. El único que descubrió la encerrona fue Saramago; tardó un poco en concentrarse, sin dar crédito a que escuchaba sus propios versos, pero en español. En ese tiempo sus poemas eran poco conocidos y sólo en portugués. Yo había encontrado un delgado volumen de la editorial «Caminho» en una vieja librería cerca de palacio Farnese, y me había puesto a traducirlos, sin pensar entonces que el propio José Saramago los estaría oyendo en una cena que terminó mejor que el mal augurio de una lectura de poemas de un desconocido entre celebridades.