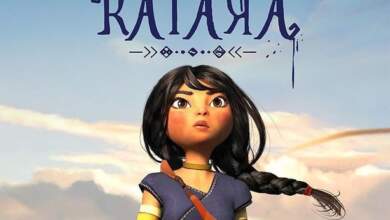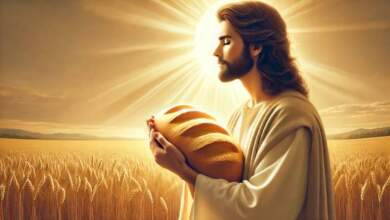El momento actual y los partidos políticos- el absurdo de excluir a la sociedad civil
Tras el triunfo en el proceso de reparo y la convocatoria del referendo revocatorio presidencial, los partidos políticos —de la oposición, naturalmente— consideran que ha llegado su momento. No me cabe ninguna duda. En más de una oportunidad he escrito sobre el tema y he sostenido que ninguna transformación institucional profunda se ha logrado sin la participación y la conducción de los partidos políticos.
Pero el triunfo embriaga y produce quietud, la soberbia nubla el entendimiento y ocasiona aislamiento. Los partidos políticos interpretan que “llegado su momento” significa que no están dispuestos a seguir cediendo lo que consideran “sus espacios” a los ciudadanos y a la sociedad civil. No cabe duda que la lucha por el poder es el espacio natural de los partidos políticos, pero caben dos preguntas ¿Significa eso negar el espacio político de los ciudadanos? y ¿De verdad han sufrido una renovación interna, profunda, los partidos políticos venezolanos? En torno a estas dos preguntas, que no necesariamente quedarán respondidas, quiero basar mi reflexión sobre lo que está ocurriendo ahora.
El proceso de declive
El inicio del declive de los partidos no es fácil de establecer; solo tenemos conjeturas, hipótesis e interpretaciones. Para mi, su raíz está en más de 30 años de diatribas y críticas despiadadas contra partidos, políticos y actividad gubernamental. De ella participamos por igual dirigentes políticos, líderes religiosos, dueños de medios de comunicación, empresarios y ciudadanos.
Si queremos marcar algún hito, durante el sistema democrático establecido a partir de 1958, donde se comenzó a hacer más evidente, tendríamos que situar la etapa más crítica el final del Gobierno de Lusinchi, que llevó a Carlos Andrés Pérez en su segundo Gobierno a prescindir de su partido, Acción Democrática, y gobernar solo con jóvenes líderes de este, profesionales o tecnócratas, para dar un vuelco al sentido económico del país, abriéndolo a la economía mundial e insertándolo de manera consciente en la corriente de la globalización, mediante una profunda reforma económica.
No es el momento de analizar este periodo, pero es sabido que el país se vio sacudido por revueltas populares, en protesta por la eliminación de algunos subsidios y CAP confrontó una sorda resistencia en los grupos económicos que habían crecido a la sombra del Estado, de sectores implicados en la burocracia y empresas del Estado que veían reducida su influencia y privilegios, del Sistema Judicial y de sectores políticos, tanto de los partidos como de algunas instituciones del Estado.
Ese acentuado desprestigio de los partidos, los políticos y el sistema democrático, agudizado por la irrupción de dos intentos de Golpe de Estado —uno de ellos encabezado pos Chávez Frías y el otro inspirado por él— y rubricado por la destitución del Presidente Pérez en 1993 tras una especie de conjura de fuerzas conservadoras y “morales”, catapultó a la presidencia de la República a Rafael Caldera, apoyado en una coalición de pequeños partidos de derecha, centro e izquierda, que engranó como maquinaria electoral y se montó sobre la ola crítica anti partidos y la demagogia populista anti liberal.
Caldera desarrolló un Gobierno basado en negociaciones con el principal partido de oposición en el Congreso, Acción Democrática —o mejor dicho con su líder del momento, Alfaro Ucero— en su prestigio personal, en esa precaria alianza partidista y en una especie de máxima: “entregar como sea el poder en 1998”. Rafael Caldera, muy a su pesar, mantuvo sin embargo la mayoría de las reformas iniciadas por Pérez en 1989, pero debilitó el intento de descentralización administrativa iniciado en el periodo anterior y dio un golpe fundamental a los partidos tradicionales, al prescindir de ellos para constituir su Gobierno y apoyarse en alianzas con otros, cediendo a algunas de las clásicas componendas y alianzas parlamentarias.
El intento de exterminio
Dejó así el terreno mucho más abonado al régimen de Chávez Frías, que es el que más duramente ha atentado contra los partidos políticos y el sistema democrático. Su intento de eliminarlos no se limitó a derrotarlos en las elecciones de 1998 y en los procesos electorales de 1999, sino que cristalizó en la Constitución Bolivariana, en la cual ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado. Con esta medida se hace a los partidos políticos más dependientes de los grupos económicos que puedan financiarlos y de cuya influencia será difícil que se puedan librar y se favorece directamente a los que apoyan al Gobierno, porque son los únicos que pueden contar con recursos, ilegalmente proporcionados por el Estado, como estamos viendo en la actual “batalla de Santa Inés” y en el Comando “Maisanta”.
Chávez Frías triunfó en las elecciones de 1998 al frente de una alianza electoral de izquierda, apoyado por muchos sectores populares, medios y profesionales, frustrados por la falta de oportunidades y el deterioro de su sistema de vida y con el apoyo económico de algunos grupos económicos que creyeron que también podrían controlar al Teniente Coronel, como habían controlado a los partidos políticos democráticos desde 1958.
Chávez Frías, montado en una prédica despiadada contra los partidos, contra los políticos, contra la apertura económica y por el regreso a una economía estatista, conquistado el poder, comenzó un sistemático proceso de destrucción de las instituciones democráticas, donde los partidos fueron algunas de sus primeras victimas. No lo logró, ni fue capaz de proponer una organización alternativa y de allí podemos derivar parte de su fracaso actual para movilizar a sus partidarios a defender su “obra de Gobierno”.
Sin embargo, no nos engañemos, porque no tiene el régimen de Chávez Frías ningún interés en desarrollar partidos, sino en apoyarse en ellos como una mera maquinaria electoral, que le sirvan de pretexto para lograr apoyo internacional o de intermediación precaria en una relación directa caudillo-pueblo, que es en lo que siempre ha creído la mentalidad militarista de Chávez Frías.
El resurgir de la oposición y los partidos
Paradójicamente, los partidos tradicionales —que son todos en Venezuela, hasta los que han surgido más recientemente— no se extinguieron a pesar de estos ataques. ¿Será eso un signo de vitalidad, o de su necesidad para producir las transformaciones institucionales profundas que necesita Venezuela? Me inclino más por la segunda opción, pues hay poca o nula evidencia de que hicieron “esfuerzos” por producir una renovación doctrinaria interna.
Y la prueba de esta afirmación está en que basta que surja el más mínimo proceso electoral —en una Universidad, en un gremio o en el país— para que afloren de ellos los mismos vicios, las mismas pugnas y rivalidades y los mismos cuestionados líderes y dirigentes de siempre. Si no me creen, vean sus nóminas de dirigentes y autoridades, vean las listas de la mayoría de sus candidatos a Concejales, Alcaldes y Gobernadores o esperen las de diputados a la Asamblea Nacional.
Las fuerzas renovadoras han venido desde afuera y por lo general han chocado contra una coraza que protege prácticas viciadas. La poca renovación que ha traspasado esa coraza es a pesar del deseo de sus capas dirigentes, muchas de las cuales siguen enquistadas y mineralizadas. Pero sería necio negar que no haya habido cambios, aunque muchas veces hayan sido “cosméticos” o impuestos por las necesidades “tecnológicas”: El mundo moderno pide hablar de ciertos temas y la era de la informática acabo con los “partidos de masas”.
El resurgir de los partidos en Venezuela o la poca fortuna de quienes trataron de destruirlos, se debe a cuatro factores. Uno residual, sus ideologías, que encuentran eco y un espacio en el acontecer internacional. Otro, la calidad de algunos de sus lideres, que aun conservan identificación, bien a nivel popular o los sectores sociales que representan… o disfrutan de excelentes relaciones con los dueños y empresarios de los medios de comunicación social que los mantienen en la cresta de la ola. Tres, gracias a la vitalidad con que la sociedad civil irrumpió contra el régimen de Chávez Frías, que les dio un segundo aire y les permitió cobijarse bajo su ala. Y cuatro, la necesidad histórica de fortalecer, renovar y reconstruir las instituciones democráticas, que en ninguna parte del mundo se ha hecho o se puede hacer sin partidos políticos o basada solo en la sociedad civil, representada en sus ONG.
De estos factores, el más dinámico, el que empujó y empuja más a la renovación es la lucha del ciudadano para mantener la democracia en Venezuela. Cascarones vacíos como eran, y todavía son la mayoría de los partidos en Venezuela, encontraron en esa necesidad política del ciudadano común, ávido de liderazgo y de alternativas a futuro, un asidero de vida y una fuente de renovación. Por librarse de la pesadilla del presente, en su lucha, el ciudadano se aferró a algunos símbolos e hitos del pasado, tratando de encontrar allí la raíz de la democracia de la que estaba siendo despojado. Que duda cabe que en la raíz de la democracia, el estado de derecho y las instituciones, están los partidos políticos. La profundización del proceso de reestructuración de los partidos políticos, es por lo tanto una necesidad imperiosa. Necesitamos partidos políticos, pero no los partidos con los vicios de siempre; partidos que se sometan al escrutinio ciudadano, a la realización de elecciones democráticas en todos sus niveles, abiertas a ser supervisadas por la sociedad civil.
El ciudadano entendió y comparte el criterio de que los partidos políticos son necesarios y son la esencia de la democracia. Símbolos de la lucha ideológica, encarnación y articulación de intereses. Fue aprendiendo a convivir con ellos, a entenderlos y respetarlos. El mas logrado emblema de esta relación es sin duda la Coordinadora Democrática y los éxitos logrados: primero, rescatar la imagen internacional de la oposición democrática venezolana, injustamente calificada por la comunidad internacional, que sucumbió a la propaganda del régimen autoritario de Chávez Frías, y que ha ido cambiando su visión; y segundo, obligar al régimen autocrático a aceptar las reglas del juego democrático y llevarlo a aceptar el proceso revocatorio, después de casi seis años de Gobierno mediocre y destructor.
Ante esta nueva realidad política que vive el país, se va haciendo cada vez más imprescindible la incorporación de todos los sectores políticos y de la sociedad civil a la discusión de un nuevo «pacto de gobernabilidad», para una Venezuela, post Chávez Frías, en donde deben participar todos los sectores, incluidos aquellos de los que Chávez Frías es hoy una expresión y cuyo primer punto, en efecto, debe la lucha contra la pobreza, en un ambiente de paz y solidaridad, pues la falsa esperanza de su superación con la violencia y la demagogia de este régimen es lo que nos tiene en este hueco. Ese aprendizaje esta claro en el pensamiento de los ciudadanos y en los grupos más representativos de la sociedad civil.
Pero, ¿Habrán tenido los partidos democráticos el mismo aprendizaje que los ciudadanos en este proceso? Esa es la duda que nos asalta cuando vemos la conducta, cada vez más sectaria, de los líderes políticos y los partidos hacia la sociedad civil y la participación de los ciudadanos.
Los errores de 2001 y 2002
Los partidos están a punto de cometer el mismo error de apreciación con los ciudadanos y la sociedad civil que cometieron la dirigencia empresarial y sindical a finales de 2001 y comienzos del 2002. Todos recordamos aquella soberbia empresarial y sindical de atribuir el surgimiento de la sociedad civil en Venezuela al éxito del paro de diciembre de 2001. Llegaron a decir que esa fecha marcaba el surgimiento de la sociedad civil en Venezuela. Se desconocía así toda la tarea de resistencia y movilización de la sociedad civil venezolana, que se inició desde 1999, se hizo evidente en el proceso electoral del año 2000 y que continuó a todo lo largo de estos cinco años y medio.
Tras la soberbia del paro, vino aquel infausto incidente del “Pacto de Gobernabilidad”, presentado por Fedecamaras, CTV y la Iglesia, en marzo de 2002, conocido como Acuerdo Nacional o Acuerdo Democrático, iniciativa importante y fundamental —todavía hoy— que fue abortada por la manera como se abordo y enterrada por los acontecimientos posteriores, los de abril de 2002.
Hubo allí un error de apreciación que pudiera estarse reeditando. La gente está harta de la falta de transparencia; no quiere iluminados que le digan el camino y le den recetas, quiere participar en el proceso. Aunque sea más lento, mas difícil, más costoso. Quiere una salida, pero no a cualquier precio. La sociedad civil aprendió que puede participar en los procesos políticos, que quiere que se le abran espacios y se le dejen abiertos, aunque no los utilice. La vieja dirigencia política, empresarial, sindical, se acostumbró a tratar con eunucos mentales a quienes se les daban las cosas cocinadas para que se las tragaran, sin masticarlas
En la sociedad civil los ciudadanos ya aprendimos que podemos participar y no vamos a aceptar discursos de eficiencia “… para que las cosas salgan, confía en mi experiencia política”. Hemos demostrado que no tememos a los caminos difíciles, estos cinco años y medio no han sido fáciles. Todo lo que se haga de espaldas a la gente, que luzca poco transparente, que huela a componenda, que huela a exclusión, esta condenado al fracaso. No se equivoque la dirigencia de los partidos ahora, como se equivocó la dirigencia Fedecamaras, la CTV y la Iglesia en el pasado.
En la sociedad civil están los votos, la posibilidad de triunfo y de futuro. La capacidad de organización y de respuesta eficaz. Con los medios actuales de información y comunicación, sin importar los titulares de la prensa, el espacio en TV o la presencia en micrófonos de radio, el ciudadano sabe pasar factura a quien no represente su ideal de unidad o a quien no exprese una conducta de inclusión o pretenda desplazar y desconocer a los lideres naturales de la sociedad civil, que han dado tanto o más en esta lucha.