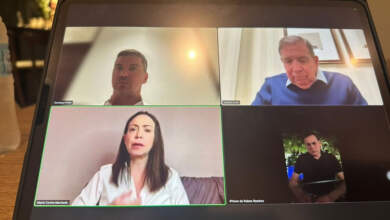Cajones para morir y la pertinencia de Bergman
(%=Image(9918654,»L»)%)
«…en la penumbra de la habitación su belleza era inmortal. Si me hubiera encontrado con un ángel salido de algún evangelio hubiera dicho que su belleza rodeaba su aparición como una aureola. Había como una vitalidad en torno a sus facciones, grandes y puras –la frente, las cuencas de los ojos, la noble barbilla, las sensibles aletas de la nariz-…» De las memorias de Bergman al hablar de Greta Garbo
Más que temor a la muerte le tengo horror a los féretros. Cuando murió mi padre tuve que pasar por el tormento del hombre de las pompas fúnebres ¿cómo lo quiere? preguntó, como si estuviera vendiendo un coche último modelo. Los tenemos –siguió diciendo el insensato- con interiores en seda, doble cerradura, apliques en acero. Acabé frustrando su día de venta feliz. Compré el ataúd más barato, aunque no sirvió de nada. La empresa paraestatal en que trabajó mi padre toda su vida le había encomendado el más costoso y con ello, vistoso cajón de difunto de bien. Mi padre hubiera asistido al estira y afloja divertido, con una sonrisa socarrona y el cigarro pendiendo de una comisura que le hacía parecerse aún más a un Humphrey Bogart con gabardina frente a Ingrid Bergman, en el aeropuerto más desgarrador del mundo, el de «Casablanca». Precisamente, este último apellido sueco, pero antecedido por el de Ingmar, nombre del gran director de cine muerto recientemente y enterrado esta semana, me puso a reflexionar en la especie de estuche pretencioso en que nos depositan cuando no podemos levantar la voz ni nada más.
Al creador de «El lugar de las fresas salvajes» (alusión al sitio donde se consigue la paz y la felicidad) entre otros portentos fundamentales de la cinematografía de todos los tiempos, se le sepultó cobijado en una digna y hermosa caja de madera de pino natural. La galanura de ese ataúd solo podía guardar los despojos de un hombre de extrema elegancia en los actos fundamentales de su vida. Una foto en blanco y negro, mucho más que lenguaje plástico de muchas de sus obras, ilustra la escena grave de su último adiós, en la isla de Faro, con solo 600 habitantes, donde creó una comunidad intelectual. Lo acompañaban sus amigos más cercanos, además de sus ocho hijos, tres de sus ex esposas y algunos discípulos; uno de ellos filmó con cuidado las diversas ceremonias, incluso el funeral que se llevó a cabo en un santo recinto del siglo XIV, para su debida y oportuna difusión televisiva. No hubo discursos. Despierta enorme envidia tanta seriedad y rigores nórdicos. Mientras se desarrollaba la ceremonia se escucho la suite «Saraband, Opus 5» de Bach que interpretó una bella cellista. No se permitió la entrada al templo a los cientos de fotógrafos y enviados de las televisoras locales y del mundo. Casi doy por descontado –nunca se sabe- que jamás aparecerá una imagen de todo esto en los pasquines estilo «Hola» que hacen estragos en el derecho a la intimidad y lucran con la miseria o excentricidades de poderosos y famosos. Pero no se piense que alguien de la familia o de su entorno secuestró o monopolizó la muerte de un notable, y admirado hombre público. El viernes 24 de agosto de 2007 en la catedral de Visby se celebrará un funeral oficial abierto a todo el mundo, presidido por su obispo. Allí se dirá adiós multitudinario a un hombre que junto a otros muy pocos seres de tanto talento cinematográfico y teatral, han revolucionado un arte que no es exactamente el que nos ofrecen las millonarias superproducciones con que nos castigan semanalmente las cadenas de cine.
Ingmar Bergman ya forma parte de la historia de la cinematografía que verdaderamente cuenta. Muchas de sus poderosas imágenes perduran cuando uno cierra los ojos y piensa en cintas como el «Séptimo sello», en donde la muerte decide dar más tiempo a un personaje que lo desafía a jugar el ajedrez. Nadie puede ignorar quién ganará siempre la última partida; tal vez por eso mismo otro de los grandes espíritus de nuestro tiempo, Marcel Duchamp, se hizo fotografiar jugando ajedrez con las piezas que él mismo había tallado, frente a una bellísima mujer desnuda de largos cabellos rubios. Hasta ahora caigo en la cuenta de que un demiurgo como Duchamp hizo con ello un guiño cómplice a Bergman, desafiando su personaje de muerte cinematográfica con el Eros celebratorio de las artes plásticas.