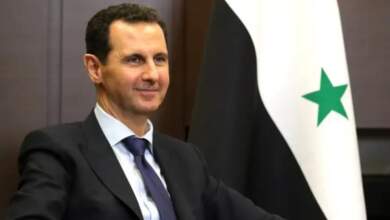Emigrar o morir: la hora de la compasión

Sirios y libios huyen de la muerte. Sus países se han convertido en mataderos. Escapan a donde pueden. Ya hay dos millones radicados en Turquía. Un tercio de la población libanesa proviene de Siria. En los últimos tiempos, 435,000 han conseguido llegar a Europa. Italia y Grecia son los países más castigados. No se trata de una invasión de gentes decididas a dominar la tierra a la que llegan, como sucedía en el pasado, sino de una estampida de familias desesperadas porque quieren salvar el pellejo.
Algo parecido, pero a otra escala mucho menos dramática, sucede en América. Los centroamericanos del triángulo norte –Guatemala, El Salvador y Honduras— huyen de las decenas de miles de maras que aterrorizan a esos países. La extorsión es la norma. Le aplican a cualquiera, por pobre que sea, la brutal ley de “plata o plomo”. O pagan o los matan. O les asesinan a un hijo.
La policía que persigue a los delincuentes con frecuencia se confunde con ellos. A un buen amigo que vive en El Salvador lo han asaltado dos veces en la frontera guatemalteca. Los ladrones eran policías. En México ocurre otro tanto. El escritor cubano Raúl Rivero jura haber leído en Tamaulipas un elocuente titular de periódico: “Chocan un tren y un autobús. Los heridos y sobrevivientes huyeron despavoridos a la llegada de la policía”. Si non e vero e ben trovato.
¿Qué deben hacer las víctimas ante este letal fenómeno de inseguridad? Obviamente, lo que hacen las personas víctimas de persecuciones o en peligro de muerte: huir. Lo hicieron los peregrinos del Mayflower. Yo lo hice cuando era un muchacho. Mi familia lo hizo.
Pero, ¿y las naciones receptoras de inmigrantes? Es absolutamente cierto que un cambio demográfico sustancial y relativamente rápido puede transformar el modo de vida de una región o de una nación.
Hay cien ejemplos.
Los europeos –españoles, ingleses, franceses, portugueses, holandeses— que llegaron a América barrieron con las formas de vida de los habitantes nativos e impusieron sus dioses, sus creencias, sus instituciones, todo. A los comanches, a los aztecas e incas, a los arahuacos, no les quedó otra opción que el lamento, la subordinación total, el suicidio o la rebelión, que era otra forma de perder la vida.
A veces se trata de matices. Los cubanos le han impuesto su sello a Miami, “la ciudad más cercana a Estados Unidos”, como dicen irónicamente los “anglos”. Creo que esa influencia le ha dado cierto mestizaje cultural muy positivo, luego enriquecido con venezolanos, colombianos, nicaragüenses, argentinos y otros latinoamericanos supervivientes de mil catástrofes, siempre dentro de un marcado acento latino, como sucede en Los Ángeles o en San Antonio con relación a los mexicanos.
Al fin y al cabo, tenía razón mi amigo Samuel Huntington, con quien colaboré en el libro Culture Matters junto a Larry Harrison: una riada imparable de inmigrantes modifica el sesgo de la civilización previamente asentada. Así ha sido desde tiempos inmemoriales y así ocurrirá en el futuro.
¿Qué pueden hacer Europa y Estados Unidos ante la inevitable entrada de refugiados?
Resignarse, reducir los daños y convertir la crisis en ventajas. Poner muros es inútil. Los saltarán, los rodearán o cavarán túneles. Y los que lleguen indocumentados, si no les franquean las puertas, constituirán guetos y surgirán mafias que los controlen. Es peor.
Lo sensato es regularlos, explicarles cómo funcionan las sociedades democráticas regidas por la ley, dispersarlos por el territorio, y permitirles que estudien, trabajen y se incorporen plenamente a su nueva realidad. No hay que temerles. La infinita mayoría viene en son de paz. Buscan oportunidades y seguridad para ellos y sus hijos. A medio plazo, convienen y crearán riquezas. Traen el “fuego del inmigrante”.
Lo justo, por otra parte, es exigirles seguro médico y negarles los beneficios del estado benefactor hasta que hayan contribuido sustancialmente con la riqueza colectiva. Esa limitación desmentiría la hipótesis de que llegan en busca del welfare.
Recuérdese la imponente cifra: cada persona que vive en Estados Unidos, cuando nace o cuando se radica en el país, recibe un valor hipotético en infraestructuras e instituciones intangibles valoradas por el Banco Mundial en aproximadamente medio millón de dólares. El promedio europeo es algo menor, pero en algunos países, como Suiza o Suecia resulta, incluso, un poco mayor.
Las sociedades que durante siglos han amasado ese inmenso patrimonio material e inmaterial a base de trabajo y orden social (lo que las ha hecho inmensamente atractivas) tienen derecho a cuidarlo y a exigirles a los recién llegados que paguen su cuota antes de recibir los beneficios.
Pero lo primero, previo a pasarles la cuenta, es ayudarlos. Hoy se reconocen el derecho y el deber de proteger a las víctimas. Cerrarles la puerta es una vileza. Es la hora de la compasión.