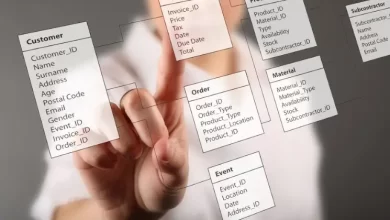El fin de los milagros
El hombre que todo lo podía, o que decía que todo lo podía, o de quien se pensaba que lo podía todo, ni siquiera puede salvar su vida cuando está en una edad prometedora para el común de los mortales. Depende del prójimo, por primera vez ante los ojos de todos. No se puede fiar de su voluntad personal, como en tiempos dorados, sino de lo que buenamente puedan hacer los demás para sacarlo del supremo atolladero. No es capaz de mostrarse ante quienes admiraban la potencia de sus virtudes, para evitar la devastadora exhibición de sus límites como líder y como individuo; para eludir el contraste entre los atributos que pregonaba, o que se le concedían con entusiasmo, y la decrepitud en la cual se resumen sus miserias de ser humano destinado a la ceniza y los límites de la época que él representa.
Tal es el rasgo fundamental del drama que hoy contempla Venezuela, relativo al jefe del Estado, a quienes han creído en sus promesas de felicidad imperecedera y aun a quienes presenciamos la elevación de su liderazgo sin encontrar la fórmula adecuada para decir y ver temprano lo que decimos y vemos ahora con propiedad debido a las señales incontestables del entorno. Se está tratando de impedir la apreciación del fenómeno mediante el anuncio de su recuperación física, mediante el pregón de que vivirá y vencerá, o bien preparando el altar de un culto mediante el cual se pretenderá estirar un reinado traspasado a las manos de un par de albaceas-sacristanes, pero el esfuerzo solo puede ser un trajín de corta duración debido a que, necesariamente, a la fantasía le faltarán parapetos para evitar el vendaval de los hechos concretos. El vencedor del pasado será el derrotado de nuestros días, la promesa de ayer será, sin atenuantes, desencanto y desengaño de un presente conminado a ser otra cosa por la fuerza de las circunstancias. De allí la importancia de la mengua personal que se experimenta, según nos han dicho, en las paredes herméticas del hospital militar.
Porque no es solamente una mengua personal, sino también el ocaso de los anhelos de quienes creyeron en los milagros del milagrero. El asunto consistía, en los últimos trece años, en ponerse a esperar las dádivas del mandatario pródigo, en recibir bienes y favores sin esfuerzo de ninguna especie porque tal era el orden de las cosas. Solo era asunto de mirar hacia la generosidad de un hombre de quien se podían esperar los dones del paraíso. Como debe ocurrir siempre a los habitantes del paraíso, es decir, por una especie de unción sobrenatural que establece un vínculo permanente entre el fabricante del edén y los edénicos. Pero la situación se complica, hasta el extremo de la finitud, cuando desaparece el artífice de las maravillas y los maravillados descubren que el valedor valía menos de lo que ellos imaginaban, no en balde los abandona en medio del festín sin dejar provisiones para el sendero no emprendido todavía. ¿Cómo hacen en adelante, especialmente cuando no encuentren un sustituto en quién confiar de veras, cuando no se arrojarán con comodidad y confianza en el regazo reemplazante que se les pueda ofrecer a duras penas?
Un enigma que no tardarán en resolver, seguramente, si se considera cómo los mismos albaceas-sacristanes, mientras se ocupan de la beatificación del seráfico doliente, hacen también el trabajo de incendiar las praderas de su pensil. Han cambiado de repente el papel de arciprestes de la basílica en ciernes por el paradójico trabajo de abogados del diablo, no en balde encienden la candela de la devaluación debido a la cual comienzan a evidenciarse la debilidad de los portentos del candidato a bienaventurado y las troneras de la mansión que no pudo construir. El paraíso no está sujeto a remiendos, ni su hacedor a rectificaciones, a menos que se comprueben la inexistencia del paraíso y la patraña de quien supuestamente lo creó. ¿No es, exactamente, lo que demuestran los señores que han anunciado la devaluación de la moneda nacional?
Una frágil capilla con goteras y un hombre en la orilla del sepulcro; un rebaño que cree en la eficacia y en la permanencia de un pastor, pero que tendrá la obligación de considerar su posición en la sociedad cuando la realidad destroce el disfraz y el afeite de quien fungió como luminoso guía y no puede seguir en la vanguardia; una luz que se apaga sin que salgan de su casa velas capaces de prolongar con éxito la función. Ni siquiera fósforos susceptibles de cumplir su función frente a una fila de cirios. Un campo de escombros nos espera, pero también una parcela de realizaciones esenciales. No estamos ante la ceremonia del adiós de un solo protagonista de la historia contemporánea, sino también ante una despedida más contundente y dolorosa, más conmovedora e incluyente, en la medida en que nos incumbe a todos, a los que creyeron y a los que no creímos en él ni en las bondades de la «revolución». Pero las épocas no se van así como así, de hoy para mañana porque les pasamos el suiche del desencanto y colorín colorado, tranquilas y sin nervios, sin dolientes ni apologistas, sin equipaje pesado que demore el trayecto, sin ganas de seguir en la pelea, felices buscando su descanso, hartas de la notoriedad y de los compromisos, contentas de ocultarse por fin en el cementerio, conscientes de lo que no pudieron hacer y conformes de esperar el juicio de la posteridad. El pasado no pasa con facilidad, ni con regocijo. Tiene vocación de permanencia. Por consiguiente, el fin de los milagros suele ser muy trabajoso.