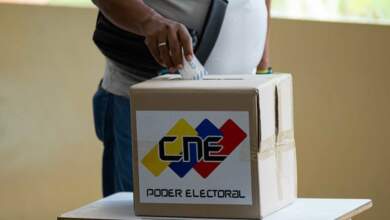Día de la Nobleza Autóctona

Fue Boves II, tan empachado de indigenismo en un país en el cual los aborígenes no llegan ni al uno por ciento de la población, quien inventó el “Día de la Resistencia Indígena”. Muy al estilo de los revolucionarios de 1789, buscaba suplantar los nombres anteriores con los que se conoce a la fecha en que se conmemora el momento en el cual, por vez primera, un europeo y un americano se miraron a los ojos. Por decisión inconsulta, atrás quedaron el “Día de la Raza”, el “Día del Descubrimiento”, el “Día de la Hispanidad”, el “Día del Encuentro de Dos Mundos”. Todos ellos muy dicientes; varios, bastante descriptivos. Algunos de ellos sirvieron por siglos. Ahora, no. Ahora hay que colocar la leyenda por encima de la historia. Ahora hay que disfrazar lo que no fue sino la natural respuesta de cualquier hombre de pensamiento sencillo ante lo desconocido, con el ropaje de una fulana “resistencia”. Lo que implicaría, por lo menos, una coordinación entre las diferentes tribus que habitaban en el territorio. Cosa que no existió jamás porque lo que reinaba eran las guerras rituales entre ellas.
La verdad es que, desde el encuentro en Guanahaní, los nativos estaban más dados a la curiosidad que a la violencia. El mismo Colón nos explica en su diario que a él le parecía que esa gente pudiera ser traída a la fe cristiana más por el amor que por la coerción. Y para demostrarles amistad, el Gran Almirante les regaló unos bonetes colorados y algunos collares de cuentas. Después les tocó el turno a los aborígenes; de motu proprio, les llevaron a los extranjeros algunos loros, bolas de hilo y flechas. Según Colón, “recibían de todo y daban gustosamente lo que tenían”.
Para mí, el episodio más significativo de la historia venezolana de los primeros siglos, el más digno de ser contado, es el que narra cómo Manaure estableció una alianza con Juan de Ampíes. Porque él era el más importante cacique de nuestra tierra en esos tiempos; quizás el único que en verdad pudiera llevar ese cognomento con propiedad en Venezuela. Su cacicazgo cubría todo lo que es hoy el estado Falcón y su influencia llegaba hasta Curazao y Aruba. A esta última mandó a dos de sus caciques vasallos para que tomaran contacto con los españoles y lograr la alianza. La amistad fue tal, que cuando una partida de aventureros esclavistas asomó por Coro y tomo cautivos a varios indios de la zona para venderlos en Santo Domingo, fueron él y Gonzalez de Sevilla quienes personalmente armaron un buque, se fueron a Curazao y amenazaron con bombardear la isla si no les entregaban a los cautivos; logrado esto, los llevaron de regreso a su tierra. Con ello, se afianzó más aún la alianza que había entre los dos personajes y Coro pudo progresar. Que no vengan algunos interesados en sostener el embeleco de la “resistencia indígena” a señalar a Manaure como una versión criolla del tío Tom, el de la cabaña. Porque, cuando los españoles fueron reemplazados por los alemanes, Manaure debió una vez de reclamarle con vigor a Ambrosio Alfinger por la confiscación de unas canoas. Por lo que, al alemán, en eso tan común de solventar por la fuerza lo que no es razonable, lo hizo preso. Este es uno de los primeros episodios de la historia de Venezuela en que alguien debe sufrir prisión por decir la verdad y por defender lo que es justo. Y, es una de las “tradiciones” que han perdurado en Venezuela hasta el día de hoy. Si lo sabré yo…
Hoy, en vez de conmemorar la violencia de antaño —que ha traído la violencia de hogaño, y que parece ser lo que busca el régimen al denominar este día como lo hizo— lo que debiéramos celebrar es el Día de la Nobleza Autóctona. Y el de la amalgama de tres razas muy diferentes. Porque en Venezuela, siempre hemos recibido al foráneo con los brazos abiertos. De la presencia de los extranjeros es de lo que se ha enriquecido, social, económica y culturalmente nuestra patria. Desde los tiempos lejanos de la llegada de los colonizadores, pasando por los soldados de fortuna irlandeses y hessianos de nuestra guerra de independencia y por los “turcos” que tocaban puertas, vendiendo mercancía a comienzos del siglo XX, hasta los muy recientes de la llegada de los “entrenadores” y “médicos” cubanos, siempre hemos tenido para el forastero una sonrisa y la mano extendida. De nuestra bonhomía saben los judíos que llegaron por barco a Puerto Cabello luego de haber sido rechazados por Bermuda, Trinidad, la Guayana Francesa y otros países; de nuestra cordialidad son testigos los suramericanos que llegaron por razones políticas o económicas en la década de los setenta; de nuestra hospitalidad nadie puede hablar mejor que los europeos que nos llegaron de todas las latitudes –desde Lituania hasta Sicilia y desde Polonia hasta Portugal. Y, si hemos de ser sinceros, también tendremos que aceptar que ellos nos han correspondido bien. Llegaron y se hicieron unos de nosotros. En mi casa, por poner el ejemplo que tengo más cercano, mi padrastro, que Dios tenga en su seno, leía primero “El Nacional” que “La Voce de Italia”; y jugaba mejor al dominó que a la briscola de su tierra. Cuando hizo fortuna, intentó irse a vivir a Italia y no se acostumbró. Se regresó a la Venezuela que había aprendido a querer porque, dijo, a él tenían que enterrarlo en Maracay.
Si eso es así desde hace más de quinientos años; si sabemos convivir tan bien con los que han nacido lejos, ¿por qué nos mantenemos tan alejados los unos de los otros por razones de conveniencia política? ¿Qué se gana al mantener artificialmente en pugna a la sociedad venezolana? ¿Es que se nos olvidó aquello de Cicerón de que uno quiere más a los que tiene más cerca? A menos que sea cierto lo que explicó alguna vez un ilustre colombiano, Darío Echandía: que en nuestras latitudes había que enmendar a Lincoln en la definición de democracia dada en Gettysburg. Que por estos lados debiera reconocerse, con arrebol en la cara, que es “el gobierno de los ignorantes, por los ignorantes y para los ignorantes”.