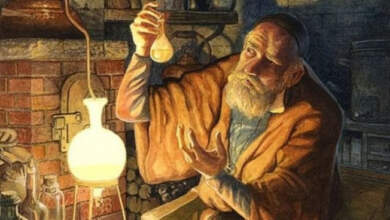El crimen es pensar

Con el supuesto objetivo de conjurar el “divorcio entre las masas y el partido” que amenazaba la suerte de la República Popular China, Mao Zedong concretaba en 1966 su vuelta al poder a lomos de una feroz campaña de reafirmación ideológica: la Gran Revolución Cultural Proletaria. Sí: aunque recobrar el mando perdido era el deseo que se agazapaba tras alegatos como la higiénica ruptura con el pasado –“cuanto más antiguo, más reaccionario”– o la erradicación de la “tentación capitalista” que trepidaba en las cabezas de dirigentes e intelectuales, el Gran Timonel no dejó dudas entre sus hinchas (sobre todo, los muy jóvenes y exaltados Guardias Rojos) de que la purga atendía a la urgencia de salvar el verdadero espíritu de la Revolución.
En una mano el fusil, en la otra el Libro Rojo: la cruzada concebida para desalojar o reeducar a “capitalistas y contrarrevolucionarios” dejó roturas con las que aún brega la pujante China del siglo XXI. La caza de profesores, técnicos, académicos, artistas y científicos -se estiman unos 30 millones de perseguidos, y entre 250 mil y 2 millones de personas asesinadas o empujadas al suicidio- se tradujo en el marasmo de la educación formal, la destrucción patrimonial, el atraso tecnológico. (Un pasaje de la película “¡Vivir!” de Zhang Yimou ilustra los fondos de ese hundimiento, cuando la hija del protagonista muere dando a luz en un hospital donde los Guardias Rojos han sustituido a médicos y enfermeras, por considerarlos parte de esa expresión de “lo antiguo” que debían extirpar). Fruto de las arengas que alentaban a los estudiantes a desconocer toda autoridad, los maestros fueron humillados, marcados como “Hei bang”, derechistas o revisionistas. Fue el caos. Una “generación perdida”, precariamente calificada para el progreso pero rumbosamente moldeada en las fraguas de la ideologización, acabó entonces mutilada, vetada para el conocimiento y sus aperturas.
El crimen, era pensar.
Pero estragos como los de la Revolución Cultural no sólo se dieron en China. El caso de Aleksandr Solzhenitsyn en la extinta URSS, por ejemplo, es otro mordiente souvenir del desafuero. Hijo de maestra, historiador, escritor, premio Nobel; autor del célebre “Archipiélago Gulag” donde con bisturí de documentalista-testigo disecciona la brutalidad de los campos de “reeducación” soviéticos durante la era de Stalin y las “atrocidades de un Estado enfrentado demencialmente a su propio pueblo”, fue acusado en 1974 de traición a la Patria y condenado al exilio. También en Cuba, el cerco contra intelectuales insumisos, en especial durante el “Quinquenio gris” (1971-76) registra capítulos tan dantescos como bochornosos: Lezama Lima, Virgilio Piñera, Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, Heberto Padilla, Severo Sarduy, son parte de un dilatado inventario de exclusiones que hizo de la cultura cubana de la época una tierra deshabitada a juro.
Preservar la salud del régimen o asegurar la ascendencia del líder aunque ello entrañe regresiones irreversibles, es tara de la que no escapa la Venezuela del chavismo. En 2001, tras determinar que la cultura se venía “elitizando” en manos de “príncipes, reyes, herederos, familias” que “se adueñaron de instituciones que cuestan miles de millones de bolívares al Estado«, Chávez anunció el arranque de su propia Revolución Cultural. Con la formal intromisión del Ejecutivo en la remoción y nombramiento de cargos en el área, la revolución garantizaba no sólo el impío desmantelamiento de ese pasado, sino aliados en sintonía con el plan de blindar la hegemonía mediante la imposición de nuevos códigos culturales; y embutir así a la sociedad en la horma de la obediencia y la uniformidad, mientras se usa al pueblo como coartada.
Desde entonces, también la escabechina de la institucionalidad cultural se sumó al pujo por anular toda disidencia: en especial esa, intangible y tenaz, la que respira asociada a la creación, la que encarnan intelectuales, artistas, académicos. No faltan en esta orilla ejemplos de venezolanos sitiados por la Inquisición local; como el profesor Santiago Guevara, acusado hoy de traición a la Patria, –igual que Solzhenitsyn- inexplicablemente juzgado en un tribunal militar por hacer lo que sabe: proyectar escenarios de transición.
El crimen, es pensar.
Al surrealista episodio -ecos del crimental orwelliano- se une la denuncia del uso de las aulas como espacios de ideologización. Imágenes de niños en escuelas del Táchira dibujando al “Comandante eterno” alertan sobre la calamidad en ciernes: una generación desprovista de criterios de autoridad plurales, ganada para el prejuicio y la mentira feliz; un botín de la heteronomía, “hombres nuevos” llevados por la idea de que un milagroso amasijo de improvisación y fe podrá suplir al conocimiento… ¿una generación perdida?
Frente a ese alud de oscuridades probables, hay que encender el pensamiento crítico. El día que dejemos de hacerlo, habremos abandonado nuestro último y más pulido nicho de libertad, nos habremos rendido del todo.
@Mibelis