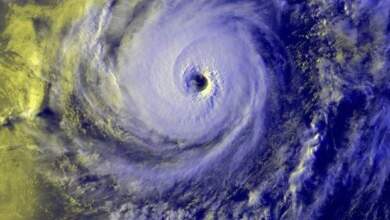País-cárcel

“Lo juzgaban un reclamista o un vil farsante para quien el ayuno era cosa fácil porque
sabía la manera de hacerlo fácil y que tenía, además, el cinismo de dejarlo entrever. Había de aguantar todo esto y, en el curso de los años, ya se había acostumbrado; pero en su interior, siempre le recomía este descontento y ni una sola vez, al fin de su ayuno -esta justicia había que hacérsela-, había abandonado su jaula voluntariamente.”
Franz Kafka: “Un artista del hambre”
Es harto sabido: pocas cosas tan eficaces como el encierro para sujetar la voluntad de, incluso, la peor de las fieras. Quien encierra, lo sabe: someter la energía vital, la psiquis de una criatura al espacio escaso, a la prisión estrecha, a la limitación de movimiento o comunicación, y escamotear su acceso a bienes esenciales, parece muy útil para domeñar cualquier impulso. Los efectos de la cárcel (“expresión más evidente del encierro y también la más hermética, la más secreta”, según Elvire Gómez Vidal) son dramáticos en este sentido. Clemmer habla de hecho de un síndrome de “prisionización” en el encarcelado, identificado, por ejemplo, en la acentuación de su dependencia debido a la imposición de la mayoría de las decisiones que afectan su rutina, (locus de control externo) apartándolo de su propio control; la disminución de su autoestima y autopercepción; el aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo, así como de su ansiedad. El abanico de secuelas suele dejar a quien se encierra en franca situación de debilitamiento de sus bríos, frente a la pretensión del celador –y nos referimos, claro está, al encierro que se supone “correctivo”- de introyectar en aquel ciertas normas, ciertos valores, ciertos patrones deseables de conducta.
Pero, ¿qué pasa cuando los límites de esa prisión se desdibujan? ¿Qué pasa cuando los valores se voltean, cuando la cárcel en sentido estricto ya no lo es más, cuando la libertad comienza a ser amputada, poco a poco, en todos los espacios de intercambio social? ¿Qué pasa cuando las calles se atestan de prohibiciones no formales y el hampón manda, cuando los ciudadanos decentes y productivos comienzan a ser los enjaulados, limitados por un Estado que paulatinamente decide controlar sus movimientos, sus impulsos, su identidad, su derecho más básico a la vida? La respuesta que se adivina es desoladora, por indignante. Despojados de un “ámbito público políticamente organizado”, como describía Hanna Arendt, la libertad ha ido perdiendo en Venezuela su espacio mundano. Sin esa ”raison d’ètre de la política”, ese propósito traducido en acción que es la libertad, nuestra sociedad acaba convertida en su antípoda: una no-sociedad, una entidad cuya razón de ser –la sociabilidad- se disipa.
La gravedad del fenómeno parece incluso ir más allá de lo que se advertía en los autoritarismos del siglo XX, carceleros sin afeite alguno, y cuya obvia intención de control total del individuo permitía al menos vislumbrar sus eventuales movidas. En una democracia disfuncional, normo-fóbica como la nuestra, prácticamente desinstitucionalizada por el propio Estado y donde el valor de la libertad transita con carga insufrible de incongruencias, nada termina siendo previsible. Toca entonces lidiar con el relato de un régimen neo-populista que legitimado en lo electoral (como era antes del 6D) y adicto a las mieles del poder, parece descubrir a cada paso una coartada para obviar las reglas y no cumplir sus deberes: gobernar bien, para empezar.
Así, la ineficiencia se traduce en condena para un ciudadano que, por necesidad, debe procurar nuevos, no-convencionales espacios de encierro. Confinado a una cada vez más mermada vida privada, el venezolano está ahora obligado a resguardarse de la violencia, a hacer colas para obtener alimento, a atesorar en las despensas la poca comida que se le provee, a juntar velas para paliar la oscuridad a juro, guardar agua para enfrentar la tiranía del racionamiento o implorar por medicamentos; a sufrir la restricción de su movimiento y acción cuando se le impone un impuesto de salida del país en dólares inexistentes para los legos, o soportar que su decisión pacífica y mayoritaria de elegir una nueva Asamblea Nacional sea consistentemente arrollada. Aislados en este país-cárcel, dependientes y casi esposados, la adulteración de ese espacio de existencia conjunta amenaza con convertirnos en mansos artistas del hambre.
El artista que capta Kafka, sin embargo, nos plantea una sutil paradoja. Su íntima indocilidad le impedía hacer lo que otros le ordenaban: dejar la jaula, abandonar el ayuno. Allí residía su libertad. ¿Es posible que ese carcelero que reclama dote sobre la corporeidad, logre también apropiarse de la psiquis de su víctima cuando esta se aferra a una rebeldía legítima? Tal vez no. El hombre es libre porque él mismo es un inicio, sugiere Arendt invocando a San Agustín. No nos rindamos. Cada vida, cada “infinita improbabilidad” volcada en acción colectiva es el mejor antídoto contra la descaminada intención del encierro.
@Mibelis